ARTÍCULO CIENTÍFICO
ARTÍCULO CIENTÍFICO
Ana Luisa Morán
Ana Luisa Morán
ARTÍCULO CIENTÍFICO
Ana Luisa
Morán
Un artículo
científico es un informe escrito y publicado, con rigor teórico y metodológico,
que informa, describe y comunica los resultados originales de una
investigación. Debe estar redactado lo suficientemente claro, preciso y
conciso para que, quienes lo lean, entiendan, capten e interpreten,
cabalmente, el mensaje concreto que se pretende transmitir. Para lograr la
organización de la información en la investigación, se recomienda asumir los
procedimientos básicos de la narración propuestos por Calsamiglia y Tusón
(2001), como son: la segmentación, la puntuación y la titulación.
Todo artículo debe ser capaz
de transmitir información de forma clara y precisa con el menor número de
palabras, es decir, ser al mismo tiempo breve.
Aunar estas tres características no resulta sencillo y requiere un
aprendizaje previo. La claridad en la redacción requiere obviamente ideas
'claras' que, en un artículo científico, deben indicar de forma inequívoca que
aporta información novedosa. En este sentido, una falta de comprensión del
mensaje contenido en un artículo, debido a una falta de claridad, puede hacerlo
inútil para el lector. Además, si el autor no tiene claras las ideas, es
probable que termine por redactar el artículo en varias direcciones a la vez
despistando al lector. La claridad en la expresión también requiere un lenguaje
apropiado, denominado científico, en el cual evitaremos el empleo de jerga,
coloquialismos o la imprecisión; por ejemplo, no es lo mismo eficacia, efectividad
o eficiencia y emplearemos un término, y no otro, dependiendo de la idea que
queramos transmitir. Los términos técnicos empleados tienen que mantener la
coherencia con el fin de evitar confusiones; por ejemplo, si hablamos de un
'grupo control' no debemos definirlo de otra forma en el texto, por ejemplo
'grupo 1'.
Se refiere a
un problema científico, los resultados de la investigación deben ser válidos,
fidedignos, inéditos y descritos respetando los tres principios básicos de la
redacción científica: precisión, claridad y brevedad y debe ser publicado en
una revista o publicación arbitrada, impresa o digital, y comprobarse la
originalidad del texto. La redacción de un artículo científico debe
estar realizada de una manera tal que permita, a todo lector, evaluar las
observaciones planteadas, repetir los pasos de la investigación y evaluar los
resultados y los procesos intelectuales y metodológicos. El texto debe
respetar, absolutamente, las normas, de forma y de fondo, de publicación
de la revista o medio en el cual será publicado, cumplir los requisitos que
exige del autor y del contenido.
Es
necesario, absolutamente, el rigor científico en la escritura de los artículos,
sustentado por logicidad, claridad, originalidad, eticidad, precisión y
vocabulario científico. La labor de escribir en esta fase de la investigación
debe ser apropiada, rigurosa y certera, cuidando la organización textual,
discursiva y teórica, ello conlleva a una necesaria configuración del texto
escrito, con el propósito de proporcionar a los lectores la orientación
necesaria para la interpretación de los contenidos.
La
estructura, de forma, de un artículo científico es determinante para una mejor
percepción e interpretación del texto, por parte de su universo pertinente, de
lo que deriva, una transmisión más fidedigna de las ideas, inferencias,
conclusiones, resultados y recomendaciones de nuestro trabajo de investigación.
Aunque
existen normativas internacionales de la estructuración de un informe de esta
naturaleza, básicamente, debe tener un título, resumen, abstract, introducción,
desarrollo del tema, resultados, conclusiones, recomendaciones y bibliografía.
El
título debe ser corto, preciso, contundente, claro, bien redactado, informativo
y atractivo para el lector. En ese marco del pensamiento, Balestrini (2001), plantea: “el título debe ser lo
suficientemente preciso en cuanto a su contenido, en la medida que deberá
reflejar, solamente, el ámbito del tema que se investigará. Por consiguiente,
pasa a ser, la forma concreta, como se conceptualiza y precisa
el problema objeto de estudio”
El
resumen debe plantear el objetivo de la investigación, las variables, la
metodología utilizada, el tipo y diseño de investigación, características de la
población y muestra, resultados estadísticos, hallazgos más relevantes,
conclusiones, recomendaciones y palabras claves. No debe aportar información
que no esté en el texto. Los verbos deben estar conjugados en pasado, ya que
referencian a una investigación ya concluida.
La
introducción explica el problema de investigación, enumera los antecedentes, lo
que otros autores escribieron sobre la temática, los objetivos e hipótesis de
nuestro trabajo. Describe, con más detalles que en el resumen, el diseño de la
investigación, cómo se llevó a cabo, los métodos y técnicas de recolección de
información y las principales conclusiones obtenidas. Adam
(1996), plantea que para constituir un modelo prototípico llamado por Charaudeau (1992), modos de organización del discurso
relacionándolos con funciones textuales como: narrar, describir, argumentar y
explicar que a continuación se describen en el contexto de la investigación.
El
desarrollo de la temática debe describir, científicamente, el problema de
estudio. Los resultados, conclusiones y recomendaciones deben detallar los
logros de la investigación, las inferencias y derivaciones producto del estudio
sistemático de los objetivos y las recomendaciones pertinentes con el fin de
mejorar la situación planteada y los aportes del trabajo en función de
optimizar una realidad social. Para lograr la organización de la información en
la investigación, se recomienda asumir los procedimientos básicos de la
narración propuestos por Calsamiglia y Tusón (2001),
como son: la segmentación, la puntuación y la titulación.
La
bibliografía debe enumerar los autores y textos utilizados como bases teóricas
para la elaboración del artículo científico. Todos los autores mencionados en
la bibliografía, deben ser citados en el cuerpo del trabajo.
Tan
importante es la rigurosidad científica con que hagamos las investigaciones
como la rigurosidad metodológica con que escribamos los resultados obtenidos. Escribamos
y publiquemos.
El núcleo de un artículo científico.
El
núcleo, o esqueleto, de una investigación gira alrededor de una hipótesis, del
establecimiento de un objetivo que pretende validarla y de la obtención de unas
conclusiones sobre la base de los resultados obtenidos. Dichos elementos claves
deberían explicitarse en todo artículo científico, aunque en la mayoría de los
casos la hipótesis se presenta implícita al desarrollar los antecedentes del
estudio (en la justificación de la Introducción). Resumiendo, aún más, la
"pregunta" u objetivo del trabajo debe quedar" respondida"
por la conclusión del mismo. Un error frecuente es enumerar una serie
interminable de resultados como si fueran conclusiones, y que acaban por
oscurecer la verdadera conclusión del trabajo. Por ejemplo, si decidimos
comprobar (objetivo figurado) si la asociación de un antiinflamatorio no
esteroideo (AINE) potencia el efecto de la terapia antitumoral convencional, es
porque nuestra hipótesis inicial plantea que dicho efecto potenciador se
produce.
Cuando
decidimos demostrar dicho efecto, planteamos un diseño experimental del que
extraeremos unos resultados y finalmente una conclusión. Pues bien, la
conclusión esperada debería establecer que dicho efecto se produce si los
resultados así lo indican o, por el contrario, concluimos que no existe dicha
potenciación. Si los resultados arrojan otros distintos e inesperados, pero
relevantes, es en la discusión donde podemos exponerlos y darles el valor que
les corresponda. Ello no impide que a veces los hallazgos inesperados sean aún
más relevantes que los planteados en la hipótesis, pero normalmente esto no
suele ocurrir si disponemos de una sólida justificación. En resumen, en un
trabajo científico no hacemos más que aceptar o rechazar una hipótesis.
Hipótesis
.... Objetivo .... Resultados .... Conclusión
Redacción
Probablemente
el error más habitual a la hora de redactar un artículo científico es el empleo
de lenguaje coloquial, jergas, de frases excesivamente largas y confusas y el
empleo de palabras rebuscadas. La regla de oro consiste en emplear las mismas
palabras que usamos para hablar. Las frases deben, generalmente, ser cortas,
facilitando la comprensión del texto. Los textos, párrafos y frases deberían
comenzar con aquello que resulta relevante, evitando dejar el
"suspense" para el final. Como veremos en el siguiente capítulo, el
texto debe ajustarse a una estructura predeterminada. Constituye una convención
ampliamente aceptada para la comunicación de datos científicos y es una
exigencia de la publicación donde pretendemos remitir nuestro artículo. A pesar
de todo, algunos autores remiten manuscritos donde, por ejemplo, funden los
resultados y la discusión en una misma sección o emplean un formato diferente
al solicitado para presentar la bibliografía. Tan pronto como esté decidido a
qué publicación enviamos nuestro manuscrito, nos remitiremos a las normas para
autores incluidas en el último número de dicha publicación.
Alternativamente,
se puede seguir el desarrollo de un artículo similar que haya sido publicado
previamente. Las abreviaturas deben limitarse al mínimo y siempre debe
indicarse lo que significan cuando se escriben por primera vez. Resulta poco
gratificante para el lector encontrar una abreviatura que desconoce e intentar
rastrear hacia atrás el texto para descubrir qué significa.
Estructura
Un
artículo científico presenta una estructura relativamente rígida que no viene a
ser sino un reflejo, más o menos fiel, del método científico empleado para
verificar una idea (hipótesis de trabajo): Introducción, Material y Método,
Resultados, Discusión y Conclusiones. Esta estructura resulta adecuada para
desarrollar la progresión lógica, que va desde el planteamiento del problema,
hasta la obtención de la solución. Aunque esta estructura no es la única
posible, sí es la adoptada por la mayoría de las publicaciones científicas.
Lógicamente esta estructura requiere algunas modificaciones en algunas
situaciones, como es la presentación de casos clínicos. La estructura antes
indicada suele conocerse como texto principal y algunas publicaciones lo
denominan simplemente "texto" asignándole una extensión máxima en
palabras. Normalmente el "texto" va acompañado de información
adicional previa, como es el título, autores, dirección y el resumen, y otra
posterior donde se incluye la bibliografía, las tablas y las ilustraciones e
imágenes. La Introducción y el Material y Método describen el por qué y cómo se
obtienen los resultados, mientras que en la Discusión se describe lo que
significan. Independientemente de la estructura empleada, en un artículo
científico siempre debe considerarse cuál es la información que el lector necesita
para entender cada apartado y el que le sucede.
Título
Aunque
pocas personas lean un artículo científico, muchas más leerán el título. Por
ello, este debe ser un resumen que condense los hallazgos más relevantes o
fundamentales del mismo y no sólo lo que se hizo. Un buen título debe contener
el menor número de palabras para describir adecuadamente el contenido de un
artículo científico, y deben evitarse tanto las palabras innecesarias como las
abreviaturas; por ejemplo, "AINE" en vez de "antiinflamatorio no
esteroide”. El título definitivo debería considerarse cuando hayan sido
analizados los resultados y, por tanto, plantear sólo uno provisional antes de
iniciar el trabajo de investigación. Un título adecuado para el ejemplo
anterior podría ser: "Los antiinflamatorios potencian la terapia
antitumoral". Otra opción que podría dar una información más precisa sin
alargar demasiado el título podría ser:
"El ketoprofeno potencia la acción antitumoral de la radioterapia en el
perro". Por el contrario, parece menos adecuado un título como "Potenciación
de la terapia antitumoral", que, por el contrario, podría ser un magnífico
título de revisión. Tampoco sería adecuado un título como: "Nueva terapia
antitumoral en el perro", que no aporta ninguna indicación de cuál es
dicho tipo de terapia. En resumen, el título no debe despistar sino más bien
dar una pista sólida de los resultados principales del trabajo y lo que
significan.
Autores
Teóricamente
debería ser el apartado más fácil de realizar; la lista de autores debe incluir
a aquellos que contribuyeron a la idea (hipótesis), diseño (material y
métodos), realización del trabajo (resultados) y elaboración de la publicación
científica. El orden suele venir indicado por la importancia del autor en
relación con la parte experimental o realización del trabajo, siendo el primero
el autor principal. En cualquier caso, un autor debe ser capaz de asumir la
responsabilidad intelectual de los resultados de la investigación. Para una
descripción más detallada de este apartado u otros puede consultarse la guía de
requerimientos uniformes para manuscritos remitidos a publicaciones biomédicas
establecida por el Comité Internacional de Editores de Publicaciones Médicas'
(ICMJE; vvvvw.icmje.org) que constituye la norma aceptada para la mayoría de
publicaciones científicas en la actualidad.
Resumen
El
resumen constituye una versión reducida del artículo científico y está
incluida, junto con el título y los autores, en las bases de datos científicas.
Muchos lectores deciden si están interesados en el artículo una vez leído el
resumen, por lo que la información que contiene debe ser la suficiente acerca
de los objetivos, el método empleado, los principales resultados y las
conclusiones. La limitación de espacio y el objetivo que se pretende en esta
sección hacen que los resúmenes no tengan más de 150-250 palabras. Esta
limitación pretende evitar un error común como es incluir información
irrelevante o de poco interés. Dado que el resumen se publicará de forma
independiente, éste debe ser claro y directo, de modo que no tenga que ser
necesario acudir a información adicional para comprender las conclusiones del
estudio.
Introducción
Esta
sección, a menudo denominada apropiadamente "antecedentes", incluye
los argumentos o "justificación" del trabajo que ayudan a comprender
por qué se ha realizado la investigación. Los trabajos científicos rara vez
surgen de forma espontánea, sino que son el resultado de una serie de
experiencias y conocimientos previos que, correctamente conectados, nos permiten
exponer una hipótesis. De forma similar al planteamiento lógico del autor, la
introducción debe plantear los mismos argumentos y en la misma secuencia; de
forma ideal, una correcta introducción debería sugerir al propio lector la
realización del mismo trabajo de investigación o de uno similar. En el ejemplo
anterior, podríamos partir del hecho que la terapia antitumoral es una práctica
ctínica común entre los clínicos y que una limitación de la misma es la
toxicidad para los tejidos sanos no tumorales. Si en esta situación disponemos
de información (experiencia, bibliografía) que nos sugiera que el empleo de
otro tipo de fármacos, como los antiinflamatorios no esteroides, pueden ejercer
un efecto antitumoral v, el propio lector será capaz de asumir la lógica
clínica de la utilidad potencial de la combinación de ambos tipos de fármacos.
En la introducción incluiremos las evidencias bibliográficas más relevantes que
apoyan nuestra hipótesis, evitando hacer una relación exhaustiva dado que,
probablemente, muchas de éstas resulten redundantes.
En
general, las referencias más relevantes son aquellas que describen por primera
vez un fenómeno y/o resultan concluyentes por la calidad del diseño o por la
profusión de información que contienen. Es habitual que este tipo de artículos
aparezca en revistas de reconocido prestigio. Por el contrario, evitaremos
referencias provenientes de revistas difíciles de encontrar y de comunicaciones
a congresos, jornadas, etc. que normalmente no siguen un proceso de revisión por
expertos, típico de las revistas científicas de prestigio. Como regla general,
una introducción debe definir el problema, es decir, la naturaleza y el alcance
del mismo (por ejemplo, el cáncer y los efectos secundarios de la terapia
antitumoral) realizando la revisión de las publicaciones relevantes
relacionadas y cómo han abordado el problema. Un error común es la realización
de una revisión exhaustiva de la bibliografía relacionada en vez de explicar lo
esencial para entender el estudio.
Una
buena introducción puede considerarse aquella que sólo incluye las citas
necesarias y en el orden lógico, mientras que una mala introducción incluirá
todas las posibles y, en la mayoría de los casos, de una manera farragosa. En
segundo lugar se expondrá la lógica que subyace en el nuevo planteamiento que,
en el ejemplo que nos ocupa, incluiría tos fundamentos que sugieren que"
los AlNES pueden potenciar la terapia antitumoral" . La correcta
exposición del problema es importante tanto en cuanto en caso contrario los
lectores no se interesarán por él, o simplemente no entenderán el alcance del
trabajo.
En
resumen, la parte principal de la introducción se centra en la justificación
por la cual se ha realizado el estudio, indicando qué aspecto científico se
pretende aclarar o completar o qué información previa ponemos en discusión y
por qué. La Introducción suele finalizar con la declaración de objetivos. El
objetivo debe ser sencillo y claro, es decir, explicar brevemente lo que se
hizo para contestar las preguntas o hipótesis del estudio, evitando objetivos
tan amplios que resulten ambiguos. Siguiendo el ejemplo anterior, el objetivo
sería" determinar si la administración del ketoprofeno administrado
conjuntamente con doxorrubicina favorece la incidencia de remisión del",
por ejemplo, cáncer mamario.
Material y Método
En
esta sección se describe el método empleado para alcanzar el objetivo y
demostrar la hipótesis planteada. Debe contener aquella información con el
detalle necesario como para que el lector comprenda cómo se ha realizado el
estudio; hasta el punto de ser capaz de repetirlo y, al mismo tiempo,
comprender cómo se alcanzaron los resultados y valorar su significado. Un
aspecto importante a la hora de establecer un diseño experimental es el ético. Así,
por ejemplo, nunca aplicaremos un tratamiento que" a priori" pueda
considerarse menos eficaz que el estándar, es decir, sólo es admisible el
empleo de un nuevo tratamiento porque existen sólidas evidencias de que es
mejor.
De
forma similar, si queremos valorar la eficacia de un nuevo analgésico en el
postoperatorio, trataremos de evitar una comparación con animales que no
recibieron analgésicos, sino con aquellos que fueron tratados con un analgésico
convencional o común y que nos sirve de referencia. La forma más sencilla de
describir el método es en el orden cronológico en el que se realizó. Para ello,
una primera parte suele incluir los datos de los sujetos (por ejemplo, las
características de peso, edad, etc. de los perros) y las intervenciones o tratamientos
realizados (variables), estableciendo los grupos de estudio (por ejemplo,
tratamiento antitumoral convencional y tratamiento antitumoral convencional
asociado a ketoprofeno).
Dado
que la respuesta a la variable puede depender de las características de los
sujetos, puede ser necesario definir los criterios de inclusión y exclusión de
pacientes. Por ejemplo, si el empleo de ketoprofeno tuviera un efecto más
acusado en unos tipos de tumores que en otros, podría afectar sustancialmente a
los resultados, siendo recomendable realizar el estudio sobre pacientes con un
único tipo de tumores. Alternativamente pueden seleccionarse y agruparse los
resultados de varios tipos de tumores. Dado que dichas selecciones son
relevantes para el diseño y análisis de resultados, deben ir indicadas en la
sección de Material y Métodos.
El
material o equipamiento relevante debe ser referenciado, especificando el
modelo y fabricante en el caso de aparataje, o el nombre genérico, comercial y
fabricante en el de fármacos. Por otro lado, sólo daremos el nombre de aquel
material de uso común (glucosada 5%, etc.). Normalmente esta información se
incluye al describir el método y no como una sección aparte. Al final de la
sección de Material y Método debe incluirse el estudio estadístico empleado. La
selección de dicho método debe realizarse con precaución porque puede suponer
la "validación" o no de nuestra hipótesis, es decir, si la incorrecta
selección del método estadístico empleado nos impide demostrar que nuestra
nueva opción terapéutica es mejor que la convencional podemos llegar a la falsa
conclusión de que no ofrece ventajas. Un error frecuente es el empleo de un
número inadecuado de casos (n) por grupo, siendo éste normalmente insuficiente.
No es el objetivo de este artículo desarrollar la importancia de los métodos
estadísticos para esta para establecer el valor de nuestra hipótesis, pero no
debe olvidarse que es el método de comparación universalmente adoptado en los
artículos científicos.
Esta
sección no debe incluir los resultados del estudio, siendo éste un error
relativamente común. Una forma sencilla de comprobar si esta sección ha sido
escrita de forma coherente y comprensible es hacerla leer a un colega de forma
que no sólo llegue a entenderla, sino que considere que es capaz de repetir el
trabajo realizado. No debe olvidarse que existen otros modelos de redactar un
artículo científico, de forma que un sistema común en áreas como la biología
molecular es mostrar los resultados a medida que se describen los métodos. Ello
se debe a que, en estos casos, los resultados obtenidos condicionan los métodos
que emplearemos posteriormente. De todas formas, éste no es un método habitual
para trabajos científicos que posean un carácter más" clínico”.
Resultados
Algunos autores consideran adecuado iniciar
esta sección con una descripción general del método empleado. En los resultados
se exponen los datos representativos seleccionándolos de entre todos los
obtenidos. En los resultados prima la descripción de la información novedosa u original
ya que, al fin y al cabo, todo el artículo descansa sobre estos datos. Por
ejemplo, si la terapia antitumoral produce una disminución del peso corporal,
evitaremos dar una enumeración de los pesos de cada animal previos y
posteriores al tratamiento, y simplemente indicaremos que" la terapia
antitumoral produjo un descenso del peso corporal independientemente del empleo
o no de ketoprofeno", pudiendo incluir los valores medios por grupo en una
tabla. Si, además, no es posible determinar un descenso estadísticamente
significativo de dicho parámetro, simplemente se podría indicar que" la
terapia antitumoral no modificó el peso corporal".
En
algunos casos puede considerarse necesario exponer unos datos repetitivos
individualmente pero probablemente el lugar indicado sea una Tabla o una
Gráfica, dejando el texto para resaltar aquellos aspectos de los resultados que
son relevantes a los objetivos. La exposición de los resultados debe ser breve
y clara, evitando comentar los resultados; eso corresponde a la Discusión. El
hecho de que la descripción de resultados sea breve no implica que sea aburrida
o redundante, evitando repetir frases y palabras cuando describamos resultados
parecidos. El orden de planteamiento de los resultados suele ser el mismo que
el realizado en la sección de Material y Métodos.
Discusión
Es la sección más importante de un artículo
científico porque debe dar a los resultados el valor que les corresponde una
vez analizados. También es la sección más difícil de redactar ya que presenta
una estructura potencialmente más flexible y depende en gran medida de la
correcta interpretación de los resultados. La Discusión condensa las secciones
anteriores, es decir, analiza los resultados en el contexto de otros similares
o relacionados procedentes de otros trabajos científicos y que han sido
esbozados en la introducción. Por otro lado, debemos evitar llenar la Discusión
con referencias a estudios relacionados. También analiza la pertinencia e
idoneidad del método empleado y hasta qué punto aporta unos resultados válidos
y generalizables para el fin que se pretende. Otro aspecto que debería
incluirse en esta sección son las implicaciones prácticas de los resultados. El
análisis de los resultados debe estar basado en ellos, evitando realizar
especulaciones sin fundamento que correspondan más a una intuición o deseo del
autor, que en realidades. Muchos artículos son rechazados por una mala
discusión, a pesar de tener unos resultados que podrían ser considerados
interesantes.
Normalmente
la discusión se inicia con un resumen en el que se expone el significado de los
resultados; por ejemplo, "el empleo de ketoprofeno potencia la acción de
la terapia antitumoral con doxorrubicina". Posteriormente se analiza cada
uno de los resultados o grupos de resultados de forma independiente o conjunta,
dependiendo de su analogía, similitud, relación, etc. También se comparan con
los resultados de otros autores indicando las analogías y, en el caso de haber
discrepancias, sugiriendo o explicando los fundamentos de las mismas. No debe
cometerse el error de hacer coincidir artificialmente unos resultados con otros
o con la hipótesis planteada, sino tratar de justificar las causas de dicha
discrepancia.
Otro
aspecto importante es validar el método empleado realizando una crítica
constructiva del mismo y exponiendo sus puntos fuertes y débiles. No se puede
olvidar que existe la posibilidad de que no se obtengan los resultados
esperados sencillamente porque no se ha empleado un método adecuado. 5iguiendo
el ejemplo anterior, las causas de discrepancias pueden obedecer a que sólo se
consideró una única dosis de ketoprofeno para ser combinado con la terapia
antitumoral siendo esta muy baja para producir el efecto deseado, o bien,
porque no se seleccionó el antiinflamatorio no esteroide adecuado, similar al
que se empleó en estudios previos para demostrar la existencia de interacción
con los fármacos antitumorales. También es posible que simplemente no se haya
seleccionado el momento adecuado de estudio de la evolución del tumor, no dando
tiempo a que la terapia combinada tuviera efecto.
Al final de esta sección deben exponerse las
conclusiones de la forma más clara posible, indicando los resultados que las
respaldan. No se debe caer en la tentación de establecer unas conclusiones
universales, en primer lugar, porque probablemente nuestro trabajo no sea más
que otra modesta aportación y, en segundo lugar, porque todo estudio científico
ha sido realizado en unas condiciones concretas y, si éstas se modificasen,
también podrían variar los resultados obtenidos. Evidentemente ello no quiere
decir que no se pueda establecer una extrapolación razonable de los resultados
a otras condiciones similares; por ejemplo "los antiinflamatorios no
esteroides potencian la acción de la terapia antitumoral". De ello
depende, en gran medida, la realización de un correcto análisis de los
resultados, como ya se ha indicado.
Bibliografía
Es
una sección relativamente rígida, que no suele admitir modificaciones y es muy
poco tolerante frente a los errores. El formato debe adecuarse sencillamente a
las normas de la Revista a la cual se envía el manuscrito. Existen programas de
ordenador que se integran en los procesadores de texto más comunes que facilitan
considerablemente la tarea (Reference Manager, 151, www.referencemanager.com;
Endnote, 151, www.endnote.com).
Tablas e ilustraciones
Tanto las Tablas como las ilustraciones son
resultados y estarán incluidos, o referenciados, en la sección correspondiente.
De todos modos, es una norma extendida que se incluyan al final del texto
cuando el artículo es remitido para su evaluación. La norma general es que los
resultados expuestos en forma de Tabla no sean presentados a su vez en la
sección de Resultados o en forma de figuras. La elección del formato muchas
veces es una cuestión de conveniencia, empleando la opción que de forma más
clara y breve describa los resultados. Las tablas suelen emplearse para mostrar
datos reiterativos, pero éstas no tienen sentido si los mismos son idénticos en
gran número de casos. Se incluirá la información en la sección de Resultados
siempre que el contenido parcial o total de un cuadro o tabla pueda describirse
fácilmente con palabras.
Por ejemplo, el contenido de la Tabla 1 puede
describirse sencillamente indicando que "el peso del tumor en los animales
tratados con doxorrubicina fue de 7 7O g descendiendo (significativamente)
hasta 80 g cuando se asoció a ketoprofeno". Si consideramos que estos
datos constituyen la prueba principal que valida nuestra hipótesis, podemos considerar
incluirlos en forma de gráfica (Ver Figura 1) aunque este formato tiene quizás
más interés cuando muestre de una forma más clara los resultados, como es el
caso de una tendencia o distribución de datos. Las gráficas deben emplearse con
cautela, siendo más adecuadas cuando se quiera destacar un resultado o éste
quede mejor expresado en dicho formato.
En
cualquier caso, emplearemos aquella figura que mejor resuma 105 datos. Dentro
de lo que" no se debe hacer", evitaremos las gráficas
tridimensionales de barras u otro tipo de representación que inicialmente era
bidimensional ya que son más difíciles de "leer". También evitaremos
crear gráficas engañosas manipulando la escala y que hagan parecer que dos
valores muy próximos parezcan distintas
Referencias
bibliográficas
Adam (1996),
Balestrini (2001),
Calsamiglia y Tusón (2001).
Charaudeau (1992),
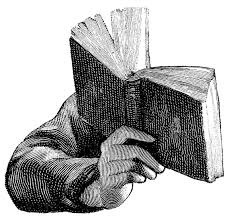
Nos orienta de forma clara como debe ser redactado un articulo cientifico. Excelente material.
ResponderEliminarExcelente información
ResponderEliminarExcelente información muy buena
ResponderEliminar